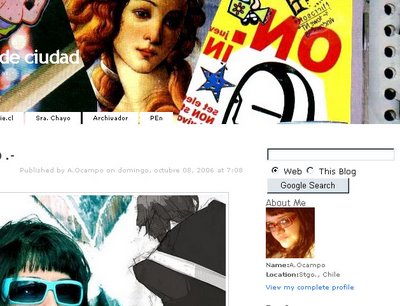Generación K
Generación KSi hablamos en términos generacionales, podemos decir, que somos la Generación Kitsch (K). La generación que nació en los ‘80 y que se educó en los ‘90. Los espectadores de Pipiripao, de Cachureos, del Profesor Rosa y de los Picapiedras. Los que supieron que para ser feliz había que completar el Álbum, comprar la Barbie, tener la camiseta con el 9 atrás y que ahora andan con el celular con sonido polifónico, chapitas de bandas y poleras con estampado. Los hijos de los hijos del ’60: los de la camioneta 4x4, del colegio particular, de la AFP, de la transición democrática, de Los Prisioneros, de la oferta del Fallabela, del Spa, de la baby siter y de la Cuca.
Y este no es un rasgo distintivo del que nos podamos adueñar y etiquetar. El Kitsch es una actitud social, que hereda su concepto universal en la época de la génesis estética, en la época donde todo es espectacular, y donde los medios de comunicación se constituyen como el 4to poder. Es la época del estilo como falta de estilo y del eterno cover, donde la comodidad es el principio de funcionamiento y donde el progreso afirma que “nada está de más”; en donde todo es material provisto –ya no para el uso- sino para el consumo.
El Kitsch (kitschen) sería el “hacer pasar gato por liebre”, el vender algo en lugar de lo que específicamente se pide, el hacer una cosa nueva con elementos antiguos, pero también lo pasado de moda; que implica reducir costos, pues la copia de la que se dispone es de menor calidad. El kitsch es la copia pirata del DVD, que viene con la carátula impresa de colores, pero que en ves de decir “Fuga” dice “La fuga”. Vale decir, es la oferta de la baratija, la secreción artística originaria en la venta de productos de una sociedad en sus tiendas. Una sociedad que en sus tiendas ve templos, y que está constituida sobre el acceso a la abundancia. Dicha abundancia que implica una negación de lo auténtico, y que se reconoce en los diccionarios como de “mal gusto”.
El kitsch tendría sus raíces en el convencionalismo del arte y en su necesidad de producir placer. Esa necesidad es un modo de relación del hombre con la cosa, un modo de ser que se cristaliza en un objeto o un (no) estilo, por consecuencia. podemos decir que hay literatura kitsch, mobiliario kitsch, decorado kitsch, música kitsch, y arte kitsch.
También podemos utilizar la palabra kitsch como un prefijo, como una preposición que modifica un “estado”: el kitsch griego, kitsch romano, kitsch romántico, kitsch gótico, kitsch rococó, pero también el kitsch del kitsch. Éste ultimo sería la copia de una copia, un simulacro, como también lo es la líder-cola (copia de la coca-cola), el rené de la vega (Elvis) y los Miranda (Pimpinela). El kitsch del kitsch somos nosotros por ser hijos de nuestros padres. Por analogía, de la generación X no siguió a la Y, sino que se dobló y quedó en K.
Estos productos culturales surgen de la promoción de la sociedad burguesa opulenta, de aquella que posee excesos de medios respecto de las necesidades y la que impone normas de producción que calzan con el ritmo acelerado de crecimiento demográfico. Esto sería lo que los libros acusan como “cultura de masas”: una cultura que le proporciona al mercado la supremacía sobre el arte.
Los productos de la sociedad (sobre los cuales el hombre se refleja), como la forma de determinado plato o de la mesa, son la expresión misma de la sociedad, pues son portadores de signos, del mismo modo que lo son las palabras. Luego, hablar de “nuestro mundo” es hablar de un decorado artificial de plástico, de acero y de vidrio. Ya no existe la Naturaleza (¡Hippies, sépanlo!) pues el objeto, la casa, la ciudad y las imágenes de las comunicaciones masivas ocupan una proporción tan grande en nuestro espacio psicológico, que la existencia misma de la Naturaleza (tal como la imaginaban los filósofos antiguos) puede a su vez cuestionarse legítimamente, pues aparece fenomenológicamente, como un producto del artificio.
En otras palabras: la naturaleza ya no es natural; es como un objeto o una casa, es cáscara y prótesis. La naturaleza se ha naturalizado con el Kitsch: aparece obvia, no perturba, no aparece ante los ojos consumidores de marcos de colores, salvo en las postales de Village. Postales, donde todo rastro de vida se ve reducido a unos píxeles de tecnicolor que carecen de realidad, y que en su fantasía, convierten a la apuesta de sol en un suvenir. La vida como suvenir ya la advertía (el fetiche de) Charly: somos the village people.
En nuestra época del kitsch, el Otro –el que no soy yo- siempre está presente, pero no como compañía, sino como un agente de servicios, como un obrero anónimo, un oficinista, un profesor, un compañero, un amante, un peoresnada, y un etc.; en todo caso es un ser extraño, ante el cual me siento extranjero. El que está a mi lado es un hombre cualquiera, un nadie, una casi-nada que existe para nosotros si me entrega algo, si está expuesto en los medios de comunicación de masas, o si me puedo servir de el como medio para alcanzar un fin. De todas formas el otro es Tetra Pack, es desechable.
Eso nos hace una generación fetichista de objetos, coleccionista por primacía, decoradora e estilística que inspira el amor por los accesorios, y que en su amor se funde con la aceleración consumidora, aquella que ve en el objeto un momento transitorio de la existencia de una multiplicidad. La vida se extiende entre la tienda (supermercado y derivados) y el tacho de la basura. La alienación posesiva nos transforma y nos hace prisioneros del cascarón de objetos que segregamos a nuestro alrededor durante toda la vida.
El fenómeno kitsch, luego, se basa en una cultura consumidora que produce para consumir, que crea para producir un ciclo cultural y cuya idea fundamental, es la de aceleración. El hombre consumidor se encuentra ligado a los elementos materiales de su medio por lo que, a causa de este vehículo de sujeción, altera el valor de todas las cosas que lo rodean.
Consumir es nuestra nueva alegría masiva: consumimos a Mozart, al David, las zapatillas Puma, las revistas, una cerveza y a un sol radiante de la misma forma. Todo pasa por el mismo filtro: la apropiamos desde detrás de la pantalla y desde adentro de la chauchera. Y esta nueva espontaneidad, aunque sea estructurada y condicionada por la mayor parte de la sociedad global, hace del consumir mucho mas que el simple hecho de adquirir, sino que es nuestra pretensión de inscribirse en la eternidad. Por éste motivo el hombre se aliena eventualmente en los elementos del ambiente, porque consumir es ejercer una función que hace se desfilar a lo largo de la vida cotidiana, es un flujo siempre acelerado de objetos que transforma la realidad. Nosotros –alienígenas- transformamos el mundo. Nosotros realmente cambiamos las cosas, les damos una nueva modalidad: del objeto hacemos un producto.
Es en nuestra comunión secreta de “mal gusto”, donde todos convenimos y se muestra una generación calmada y moderada. Nos diplomamos como los virtuosos del término medio, pero no de la prudencia, sino de la inercia El punto medio, entonces, es EL modo en que hacemos las cosas. Nos hacemos mediocres por definición y por manifestación. El arte lo adaptamos a la vida y no al revés; con esto se acordarán de los profesores que prefieren que la función de adaptación trascienda a la del revoltoso innovador: al niño-problema.
La actitud Kitsch es un vicio oculto, tierno y dulce, que se sitúa entre la moda y el conservadurismo, como la aceptación de “la mayoría”. En ese sentido el kitsch es esencialmente democrático y pop; es el arte aceptable de lo normal, lo regular, lo “políticamente correcto”, lo que no nos choca por una trascendencia exterior a la vida cotidiana y por un esfuerzo que nos supera (sobretodo si nos obliga a superarnos a nosotros mismos). El kitsch, entonces, está hecho a la medida de nosotros, por lo cual, cuando el arte es desmesurado u original, el kitsch diluye la originalidad en un grado suficiente como para que todos lo acepten. Véase los desnudos de Tunick.
De esta extremada importancia de la adaptación al tono del medio ambiente, surge una receta de la felicidad. La felicidad como el arte en el que el kitsch se “peina”, pues en su profunda plasticidad, hace del placer y del éxito inmediato la mayor empresa y el grado en el que se miden nuestras actividades. Dicha felicidad y exitismo, como producción, no sólo produce un objeto para el sujeto, sino que un sujeto (consumidor) para el objeto (producto). Luego, la producción ejerce, en primer lugar, suministrando los materiales, en segundo lugar modificando el modo de consumo, y en tercer lugar, suscitando en el consumidor la necesidad de los productos producidos en tanto objetos.
En consecuencia, como hijos del mall -del blog, del ipod y del paro universitario fundado en “el derecho a estudiar” (como derecho a consumir)- habitamos la sociedad de la complejidad, del amontonamiento de objetos y de la sublimación de micro-acontecimientos de la vida cotidiana, donde la dispersión de la innovación hace de nuestras decisiones micro-decisiones sin consecuencias, ni sanciones. Lo estamos pasando muy bien en esta época, todo es espectacular, todo divierte. Y es así como delimitamos la imagen de una vida kitsch, que es valorizada en el snobismo, y que en cierta medida afecta la totalidad de la vida contemporánea, encontrándose, de paso, con la frivolidad del ’90 y con nuestra excelencia: el copy&paste.
La Generación K es la copia de lo existente, que se mimetiza a la realidad de una forma tan automática, que ya hemos perdido nuestros referentes en la ley de la oferta y de la demanda. ¿Pero hay algo a favor de esta generación de material girl’s? La actualidad. Esa que es tan permanente como el pasado. En nosotros está la actualidad de los re-make, de las fiestas con Pablito Ruiz y de las Love Parade. Sin nosotros las cosas serían sólo lo que son.
Nota 1: ¿Cómo reconocer algo kitsch? Preguntándose para qué o cual es el fin de determinado fenómeno. Aunque el “para qué” sea también una pregunta kitsch.
Nota 2: Sobre cómo devenimos Kitsch propongo que –aquellos que tengan cable- vean “La vida privada de las Obras Maestras”, documental de la BBC que se transmite por Film&Arts los miércoles a las 22hrs. Sino tiene cable, no se preocupe, la red nacional está llena de vacío Kitsch.